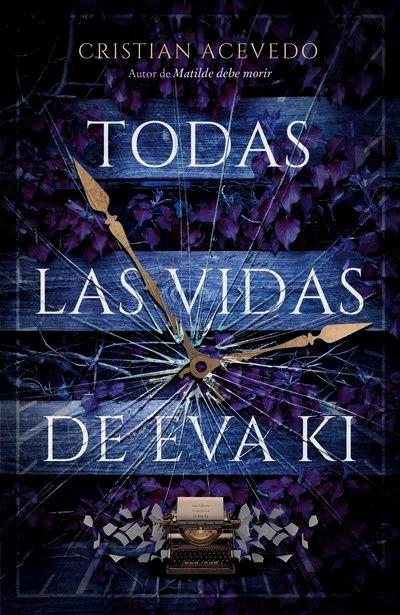Tenemos una única manera de alcanzar la inmortalidad: permanecer en la memoria de nuestros seres queridos. Hijos, esposos, amigos, nietos. Sin embargo, esa memoria es siempre endeble y perecedera, de modo que igual estamos condenados al olvido, a la desaparición definitiva. Así son las cosas. Pero toda regla tiene una excepción.
Lo que intenta esta novela es contar esa condición excepcional, que no es otra cosa que la memoria de nuestra querida Eva Ki. Ella se confiesa capaz de conservar los recuerdos de muchas de sus vidas pasadas: una vida en Persia, en la que, durante mil y una noches, le contaba historias a su esposo el rey Sahriyar; la vida con su madre favorita, con quien vivió apenas trece años; la vida en Salem, en la que amó mucho a Elisabeth, a quien colgaron tras ser acusada de brujería.
A los setenta y tres años (si solo contamos los años de este ciclo), son muchos los recuerdos que Eva Ki atesora de sus vidas anteriores. Y si ha decidido publicarlos, no se debe a un acto de mera vanidad, sino a aquello que hemos señalado al comienzo de este texto: que si queremos que no nos olviden, debemos poblar de recuerdos la memoria de los nuestros.
Que si anhelamos que los nuestros no desaparezcan, debemos recordarlos a diario: tal vez evocar un viaje juntos, una carcajada hace tiempo, una película, una resaca, un cumpleaños. Pugnar porque no se esfumen de nuestra memoria aquellas personas que amamos y que deseamos que vivan para siempre.