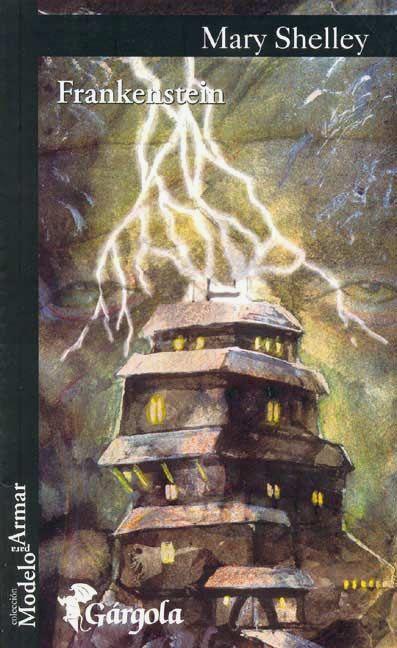Entré en el camarote donde yacían los restos de mi malhadado y admirable amigo. Sobre él se inclinaba un ser para cuya descripción no tengo palabras... Era de estatura gigantesca, y de constitución deforme y tosca. Agachado sobre el ataúd, tenía el rostro oculto por largos mechones de pelo enmarañado; tenía extendida una inmensa mano, del color y la textura de una momia.
Cuando me oyó entrar, dejó de proferir exclamaciones de pena y horror, y saltó hacia la ventana. Jamás había visto nada tan horrendo como su rostro, de una fealdad repugnante y terrible. Involuntariamente cerré los ojos e intenté recordar mis obligaciones acerca de este destructivo ser. Le ordené que se quedara.
Se detuvo, y me miró sorprendido. Giró de nuevo hacia el cadáver de su creador, pareció olvidar mi presencia; sus facciones y sus gestos parecían animados por la furia de una pasión incontrolable.