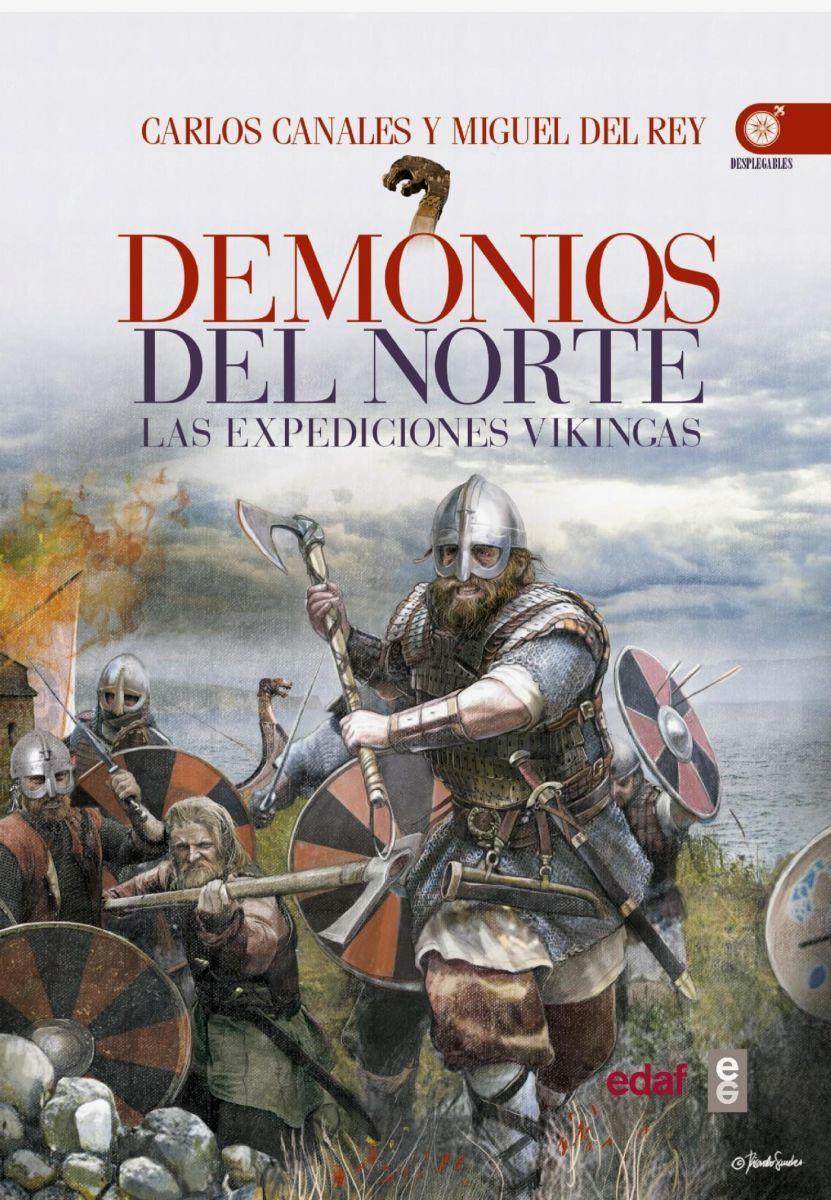Si partimos de que el término Drakar lo inventó en el año 1843, en plena marea romántica, el francés Auguste Jal, o que los cascos vikingos jamás llevaron cuernos, puede sorprendernos lo poco que sabemos de las características culturales, religiosas y militares de una civilización rodeada de tremendas inexactitudes debido al furor nacionalista germano y escandinavo de los siglos XIX y XX y a las licencias históricas que se toma sin ninguna vergüenza la industria del espectáculo. Los vikingos tampoco eran un grupo ligado por lazos de ascendencia, patriotismo o especiales sentimientos de hermandad.
La mayoría provenían de las áreas que actualmente ocupan Dinamarca, Noruega y Suecia, pero también los había eslavos, fineses, estonios e incluso samis lapones. El único perfil común que los hacía diferentes de los pueblos a los que se enfrentaban era que venían de un país desconocido, no estaban «civilizados» tal y como cada una de las distintas sociedades entendía por entonces ese término y, lo más importante, que no eran cristianos. A pesar de ello, en las islas Británicas dejaron una huella honda y perdurable. En Francia, el rey, descendiente del mismísimo Carlomagno, tuvo que cederles tierras.
En Italia fundaron el reino normando de Sicilia. En España influyeron con sus incursiones en el Califato de Córdoba y en el Imperio bizantino organizaron las bases de la actual Rusia. No cabe duda de que algo debe a su influencia el patrimonio cultural de esa casa común que hoy llamamos Civilización Occidental.